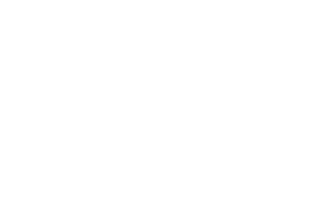Por Ricardo Meinhold
La muerte de Roberto Calasso es un duro golpe para el mundo editorial, pues deja un vacío en quienes se aproximan al libro con pasión y saben deleitarse con el cuidado en los detalles propios del oficio. He aquí un pequeño homenaje a Roberto Calasso.
Nunca lo conocí en persona y, sin embargo, cuando recibí temprano la noticia de su muerte —un lacónico mensaje por WhatsApp de un amigo, también editor— sentí, después de la sorpresa, una profunda tristeza que, aunada a mi decepción por la situación política en Perú, me hizo preguntarme —mientras hojeaba un libro suyo— qué pasaba en este mundo. ¿Por qué los que mejor representan la modernidad, la curiosidad, la cultura, el riesgo, la tolerancia se van y solo quedan los que representan el lugar común, la mediocridad, los prejuicios?
El gran editor italiano Roberto Calasso, quien falleció este último jueves en Milán a los 80 años, «representaba» en esta época de confusión contemporánea aquel eslabón que aún vincula la gran literatura y la alta cultura —¿por cuánto tiempo más?— con el lector de a pie, aquel como tú y como yo. Su muerte es un mal augurio para todos quienes amamos los libros.
Nació en Florencia en 1941, vivió siempre en un ambiente intelectual —su familia pertenecía a la clase alta de la región de Toscana—. Su abuelo materno fue profesor de filosofía y editor, su madre traductora italiana y su padre decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Roma, donde Calasso estudió Filología Inglesa, punto de partida de una vida dedicada a las letras.

Heredó de su abuelo materno, Ernesto Codignola, la vocación editorial, así como sus primeras lecturas juveniles tan bien complementadas por otro peso pesado italiano: el crítico y gran lector literario Roberto Bazlen. Ellos lo acercaron a la literatura centroeuropea, al igual que a la mitología clásica, piedra angular de su obra, tanto literaria como editorial.
En una columna escribí sobre las reseñas que, a la manera de cartas, escribió para varios libros que publicó como editor de la prestigiosa editorial italiana Adelphi, labor que de alguna forma lo emparenta con los clásicos editores europeos y estadounidenses del siglo xx. Aquellos publicaban lo que les gustaba, lo que percibían como bello —entiéndase belleza en el amplio sentido que le daba Albert Camus—, lo que detectaban en peligro de desaparición; independientemente de las modas, ideologías o prejuicios, construyendo un catálogo —«un libro único» lo habría llamado— para aquel «lector desconocido». Después de todo, para él la edición era también un género literario.
Calasso entendió que las nuevas tecnologías no eran culpables de drenar potenciales lectores a la literatura. Eran otros los factores como la banalización de la cultura, la caída de los niveles educativos, entre muchas otros. Entendió también que existe una suerte de rechazo contemporáneo hacia los intermediarios, malentendido producto de aquella idea demagógica sobre una relación directa entre autor y lector. A ello se suma la autocensura practicada por muchos editores quienes ven en lo que no da resultado comercial algo dudoso, cuando justamente la esencia de un catálogo es también apostar por lo menos convencional, lo que no está de moda. Sin ese espíritu nunca hubiéramos leído a Hemingway o a Fitzgerald.
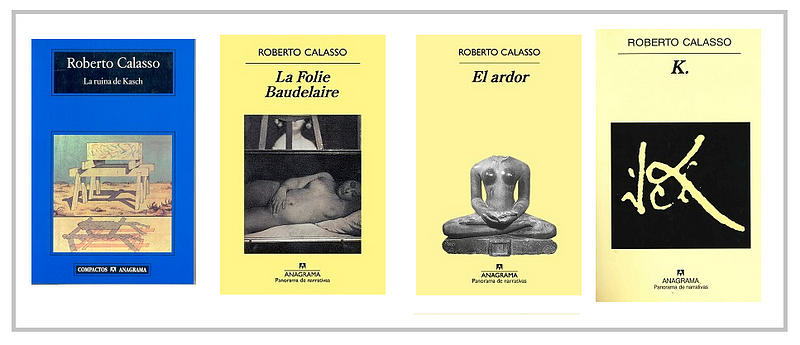
Elegante, sobrio, inteligente, de gusto personal exquisito, contrario al predominio cultural de la izquierda —representada en ese entonces por la editorial Einaudi—, creó Adelphi como contrapeso a aquella propuesta. Tradujo a Nietzsche y a Kafka, publicó a Milan Kundera y a Hermann Hesse, así como a Joseph Roth y Karl Kraus; a autores perseguidos por el comunismo como Vasily Grossman o al premio Nobel de 1980, Czesław Miłosz ; autores despreciados como el escritor de género policial Georges Simenon, uno de los favoritos de su maestro Bazlen, o autores contemporáneos como el italiano Leonardo Sciascia. En lo que se refiere a América Latina, recordemos que gracias a él los italianos pueden leer al argentino Jorge Luis Borges.
Además de editor fue también un extraordinario escritor, capaz de teorizar sobre su actividad en libros como La marca del editor o Cien cartas a un desconocido, exponer su visión sobre la cultura y la mitología griegas en La ruina de Kasch o Las bodas de Cadmo y Harmonía, revisitar a creadores como Kafka en K o el pintor Giambattista Tiepolo en El rosa Tiepolo, abordar la cultura védica en El ardor, la mitología hinduista en Ka, la modernidad europea en Los cuarenta y nueve escalones, la sociedad contemporánea en La actualidad innombrable, las formas de comunicación entre lo humano en El cazador celeste hasta la reflexión que establecemos con los libros en Cómo ordenar una biblioteca. Sus obras se han traducido a 25 idiomas y se publican en similar número de países.
Vuelvo a hojear La marca del editor, título que tengo entre mis libros de cabecera, aquellos que relees para salir de la rutina embrutecedora y constatar que aún estás vivo, y encuentro lo siguiente: «Se puede entonces llegar a la conclusión de que, además de ser una rama de los negocios, la edición siempre ha sido una cuestión de prestigio, cuando menos por tratarse de un género de negocios que es a la vez un arte. Un arte en todos los sentidos, y seguramente un arte peligroso porque, para practicarlo, el dinero es un elemento esencial. Desde este punto de vista bien se puede afirmar que muy poco ha cambiado desde los tiempos de Gutenberg. Sin embargo, si echamos un vistazo a cinco siglos de edición tratando de pensar en la edición misma como un arte, enseguida vemos surgir paradojas de todo tipo. La primera podría ser esta: ¿según qué criterios se puede juzgar la grandeza de un editor? Sobre esta cuestión, como solía decir un amigo mío español, “no hay nada escrito”».
Una rara avis como editor y como escritor, Roberto Calasso dejó una profunda huella en el siglo xx. Con él se va un grande, aunque él no habría aceptado ese adjetivo. Una manera de entender la edición y una manera de encontrar al lector que difícilmente será continuada por las nuevas generaciones.
De él se puede escribir lo que Mario Vargas Llosa dijo ante la muerte del gran crítico uruguayo Ángel Rama, cambiando solo el sustantivo: los editores, sabemos que su muerte ha empobrecido de algún modo nuestro oficio.