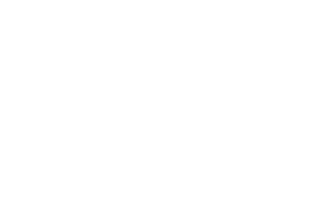II
Con el avance de la tecnología y una mayor demanda, la edición del siglo XXI ha tenido que pasar por diversos retos para adaptarse a estos nuevos tiempos. En esta segunda parte, Ricardo Meinhold compara la labor del editor con la del director de cine para ilustrar cómo ha sido su evolución en un punto específico de la historia. Asimismo, nos advierte sobre lo que sucedería con la comunidad lectora si únicamente las editoriales se enfocan en un catálogo que responda a los gustos de las personas, en lugar de la calidad y la innovación de los contenidos.
Escribe: Ricardo Meinhold
En estos últimos años, encuentro cada vez más artículos relacionados a los retos de la edición en el siglo XXI. Todos, de alguna forma, concluyen que los cambios tecnológicos —principalmente aquellos que son producto de la posmodernidad— retan al «nuevo» editor a romper los anacrónicos paradigmas y a abandonar aquel viejo romanticismo que le atribuye el monopolio del buen gusto literario (y también de los prejuicios). Su nuevo papel ahora está más cerca al de un gerente comercial; así como el del libro o la revista, al de un producto de consumo masivo —ni más ni menos que una camisa de temporada o un celular—. Pero, en realidad, eso depende del cristal con que se le mire.
Estos temas me hacen recordar a la película Lo que el viento se llevó, un clásico norteamericano, y a su productor David O. Selznick. No la dirigió, pero intervino en todo el proceso con interminables memos que atormentaban a su equipo, incluido el director, a quien Selznick consideraba una extensión de sí mismo. Era entonces la época dorada de Hollywood donde los productores, no los directores, eran quienes hacían las películas para un público ávido de historias —si bien desarrolladas a través de varios géneros— llenas de estereotipos repetitivos.
Aunque los directores pioneros —muchos de ellos provenientes del teatro— crearon el género como lo conocemos hoy en día, fue el sistema de las emergentes productoras cinematográficas que, absorbiéndolos a partir de los años veinte, tomaron las riendas de la filmación de películas hasta la década de los años sesenta. El director recuperó protagonismo, mientras que el viejo Hollywood empezaba a caerse a pedazos.
Pocos directores, como Orson Welles o Charles Chaplin, pudieron darse el lujo de imponer su visión, aunque al final la industria les pasó factura y tuvieron que exiliarse. Otros, sin embargo, —sin romper las reglas de manera tan evidente—, como es el caso de Alfred Hitchcock, lograron éxitos de taquilla al mismo tiempo que genuinas obras artísticas. Con los años, las generaciones dejaron de consumir un cine que ya no reflejaba la realidad —en verdad nunca la reflejó—, lo que terminó devolviendo a los directores el lugar que originalmente ocuparon.
Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con la edición en el siglo XXI? En contraste, lo mismo. Si parece muy esquemático es por mi torpeza, no por mi intención. Que en el presente el editor tenga que intervenir también en la distribución y la venta, y por ende en los ingresos de la empresa editora, es una verdad como un templo. Pero, que de ello se desprenda que su posición deba subordinarse o reemplazarse por la de un funcionario más, es llegar a conclusiones falsas de premisas ciertas. Puede incluso ser un ejecutivo en la jerarquía organizacional —acorde con los tiempos actuales—, pero sin olvidar que lo esencial de su función es velar por la calidad del circuito editorial que va del autor al lector.
No es gratuito que sean las editoriales independientes las que cubran el espacio que las grandes editoriales han dejado, y los editores de las primeras quienes apuesten por catálogos más sólidos. Después de todo, el editor debe cuidar al lector, que es el destinatario final y la razón de ser de toda la cadena editorial. Desde luego que también es un negocio y obtener utilidades es parte del objetivo, pero debería ser una consecuencia de lo anterior: un producto editorial de calidad, ya se trate de un libro, una revista, un periódico o cualquier otra publicación. Lograr ese equilibrio es el verdadero reto del editor del siglo XXI.
Lo que pasa, hoy por hoy, es lo contrario. Por un lado, los sellos de prestigio apuntan mayoritariamente a publicaciones coyunturales. Mientras que, por el otro, los medianos y pequeños carecen de un fondo editorial o un catálogo propio, por lo que se orientan cada vez más hacia las publicaciones por encargo. Se apuesta sobre seguro sacrificando, en muchos casos, la calidad en aras de una mayor producción.
Es cada vez más común encontrar libros con ortotipografía mal aplicada, o tipografía y fuentes inadecuadas solo para ahorrar páginas; así como diseños gráficos (portadas o interiores) que no conversan con el contenido y, en algunos casos, de increíble mal gusto. Es cierto que la piratería —con su competencia desleal— obliga al editor a reevaluar para reducir costos. Pero si se apuntan todas las balas a campañas de marketing o a reducir los contenidos —en función a lo que «le gusta o espera la gente» y no a la calidad, propuestas innovadoras, potenciales autores o redescubrimientos—, la consecuencia será empobrecer la oferta editorial. Así, se seguirán reduciendo aquellas grandes minorías de lectores en vez de contribuir a su aumento.
Aunque, todavía se mantienen ciertos estándares que nos sirven de referencia y una crítica que se resiste a confundir fondo con forma, la verdad es que está sucediendo lo que desde hace años con la pintura. Las galerías de arte solo se manejan con criterios marketeros y comerciales antes que estéticos, cuando debería ser al revés.
El desafío es reinventarse, sin olvidar que aquellas nuevas funciones o responsabilidades deben girar en torno a lo esencial para cualquier editor. Descubrir autores, y crear un catálogo usando actuales y nuevas plataformas, alternándolas o jerarquizándolas en función de los tipos de lectores a los que se pretende llegar. La tiranía del corto plazo hace que el camino no sea fácil. Sin embargo, los resultados a mediano y largo plazo justifican ese recorrido.
En febrero pasado, se cumplieron cien años de la publicación del Ulises, novela del genial escritor irlandés James Joyce y considerada por la crítica como la mejor escrita en idioma inglés del siglo XX. Sin embargo, pocos recuerdan que hace cien años los editores rechazaron aquella novela adelantada a su tiempo. Nadie la aceptó, excepto una joven editora norteamericana radicada en París llamada Sylvia Beach, quien la valoró en su complejidad y se arriesgó a publicarla.
El centenario de la novela Ulises se ha celebrado a lo grande —como cabía esperar— con reediciones y nuevas traducciones en todos los idiomas, ediciones críticas y homenajes, biografías de Joyce, así como peregrinaciones a la ahora mítica ciudad de Dublín, escenario de la narración. Sin comentarios.
No hay moraleja en esta historia. Mi intención únicamente es recordar cómo la actual confusión contemporánea en la que andamos dando tumbos es también consecuencia de la banalización de la cultura.
Ricardo Meinhold
San Isidro, noviembre de 2022
Ricardo Meinhold Gálvez nació en Lima en 1971. Es editor y escritor. Ha colaborado para revistas como SOHO Perú y URL, una revista de libros. Ha sido editor de la revista Beppo de la Escuela de Edición de Lima. Es especialista en finanzas y considera la edición como una manera de influir, para bien, pero sobre todo para mal, en la sociedad.