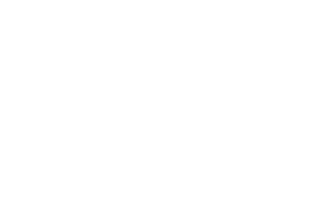En el marco del cumpleaños 74 del laureado cuentista nacional, te dejamos uno de sus cuentos más conocidos.
Los guerreros enemigos no osan reconocer mi jerarquía, oh Madre Luna, ayúdame.
Constantemente en sueños revivo todas las batallas; derrotaban nuevamente a mis bravos ejércitos; arranchaban los pescuezos a los heridos, les hundían las agudas jabalinas, les cortaban las lenguas o les despojaban los ojos para negarles la luz; no quedaban heridos, había risa de pitillos y tambores festejando la sangre sobre los lamentos; los capitanes vencedores bebían licor en los cráneos de mis capitanes vencidos y nos otorgaban los más despiadados castigos para escarmiento; deseaban jade, turquesas y los más finos tejidos, y no les dimos; deseaban las más hermosas vírgenes de nuestras hijas, y no les dimos; deseaban algodón azul catil y el pardo, y no los oímos; soy Yoveraqué, Gran General de Guerreros, el que no se rinde, el que no suplica; ordené defender nuestro pueblo, preferible era morir a recibir la humillación de los impuestos.
Salimos a las dunas, se enfrentaron los ejércitos, fieros rostros con signos geométricos se lanzaron el uno contra el otro; sonaron las porras estrellando petos de escamas de bronce y cráneos con turbantes; impactaron las jabalinas sobre los pequeños escudos de madera forrados con algodón; las finas lanzas apuntaladas con filos de bronce traspasaron pescuezos y vaciaron vientres; baladraron heridas pero rabiosas las trompetas de caracol marino en ambos bandos, y percutían con rumores de huesos triturados los tambores con piel de hombre, por todo lado anunciando la derrota del contrario.
En la primera defensa vencimos y en la segunda también, y era dulce goce el enroscar nuestros brazos y cuellos con las vísceras de los vencidos y el embriagarnos bañándonos con sus sangres para ahuyentar la sed y a los cercanos enemigos; pero a la tercera matanza fue aniquilado el contingente más heroico de nuestro ejército, y en la batalla que continuó hundidos fueron sus cráneos, arranchadas las lenguas y vaciados los ojos de los más viejos; en la última sólo defendían las fronteras de nuestra ciudad pocos guerreros y los cientos de espantadizas mujeres y niños.
Cinco de mis encorajinadas concubinas, entre hermanas y queridas, por protegerme perdieron los blandos pescuezos por los largos cuchillos en las lanzas que nos cercaron, y diez de mis mejores guerreros por escudarme ya deshechos los escudos y desangrados, vieron vaciados sus intestinos y tasajeados sus testículos; soy Yoveraqué, Gran General de Guerreros, el que no se rinde, el que no suplica; mi larga porra rajó los cráneos, brazos y muelas de los primeros en osar rozarme, y tuvieron que arrojar las sogas para sujetar mis pies y brazos y lograrme intacto; ya me habían elegido, esta vez no sería la sangre de niña virgen sino la de Yoveraqué, el de la dignidad de un dios, la que gima ante la piedra de sacrificio y salpique ante el altar de la Madre Luna, Madre de la Noche y Progenitora del Alto Señor que Ilumina el Día.
Me despojaron de mis atavíos de guerra en el camino, mis pasos se llenaron de saliva, mofas, música de trompeta y de tamborcillos triunfales; las punta de las lanzas me arreaban como a animal de monte, y tiraban con fuerza de la firme soga que anudaron a mi pescuezo; atadas mis manos a la espalda, fácil presa de humillación fui para las mujeres que me esperaban en los pórticos de ingreso de la ciudadela enemiga; bajo el dintel y los altos torreones, riendo y dando alaridos de fiera, me azotaron con ramas de espinos y provocaron a los osos y pumas domesticados para que me rasgaran a zarpazos.
Gran fiesta había, desde la alta atalaya un guerrero sopló furioso su caracol marino anunciando mi llegada; por las paredes de adobe jubilosos brincaban los niños con máscaras del Dios Gato de Monte y agitaban otros los brazos con largas alas de cóndor; me pasearon por áridas calles en donde el ciego mendigo de frutas ignoraba mi alta dignidad y el aguatero con las calabazas al hombro se negaba a creer que Yoveraqué era un dios que iba al sacrificio.
La vida bullía en una pequeña plaza de alfareras y tejedoras donde entre frutas y aves de corral mis soldados eran vendidos como esclavos; vi, de paso, enormes jaulas y pozas con hombres y mujeres de mi pueblo alimentados para engorde con yuca y camote, hasta llegar a una plaza mayor en cuyo centro me ataron a un poste; ahí en mi entorno se celebró la victoria y bebió licor de maíz por tres días y tres noches, engendraron a diez de mis vírgenes favoritas, pasearon a sus dioses, revolaron multicolores las antorchas en las manos de los acróbatas y hábiles luchadores de espléndidos músculos y movimientos felinos, en mi honor celebraron cuerpo a cuerpo hermosos combates.
El campeón que codiciaba hacerle soltar una lágrima a la más dulce de mis vírgenes y la gloria de verme humillado bajo sus pétreas plantas, oh Suavísima Madre Luna, oh Divina Hacedora del Divino Yoveraqué, el que todo lo puede, el que nunca suplica, aquél indigno mortal compitió conmigo.
La lucha fue cruel y sangrienta; fuimos contra las reglas, urdía él arrancarme los ojos y Yoveraqué arrancharle las muelas; Yoveraqué estaba entrenado para luchar contra pumas y osos, él sólo contra hombres; forcejeamos a muerte hasta que jalándome él del cabello, en raudo giro de cuerpo y nueva llave, crujieron los huesos de su columna y emitió música de tamborcillo la vértebra de su pescuezo quebrado.
Luego fui conducido a uno de los recintos de tu Gran Templo, oh Dulcísima Madre Luna, adonde Yoveraqué, Gran General de Guerreros, el que no se rinde, el que no suplica, fue obligado a ayunar por quince lunas continuas, sostenido sólo por sorbos de sangre de iguana, sin probar ni fruto ni carne hasta lograr la transparencia del espíritu y la pureza de los reptiles.
Pero tú sabes que Yoveraqué, tu casi semejante, oh Purísima Señora Celeste, nunca deseó morir de esta manera; el que no se rinde, pensando en Ti, estas quince noches, el que no suplica, rogándote en quince lunas, a Ti te lo dice cerrando los ojos para no mirarte, ante Ti se ha arrodillado y se aferra ahora que oigo vienen a mi recinto para prepararme; ahora que debilitado mi cuerpo obligado soy a beber los últimos sorbos adormecedores del licor de maíz y vestido soy con túnicas de garza rosada, magníficos collares de jade y turquesas, y transportado ante tu altar pese a mis gritos, oh Madre Luna, oh Espléndida y Divina, ayúdame a no morir; te lo pide el Gran Guerrero Yoveraqué, el que a ningún mortal suplica, el que nunca vertió una lágrima, el de Categoría de Gran Inmortal, el Más Sagrado que fue en su palacio, el Admirado por Divino; no permitas que mi sangre vierta y sea derramada para deleite y complacencia de los mortales.
Que no profanen mi tiempo que es el Tuyo, no consientas que no siga siendo el Admirado, a quien seducen núbiles muchachas, le llueven florecillas de algarrobo y le ensalzan con los mejores himnos, magníficos y sublimes, y que son regocijo y envidia para otros dioses.
He transitado, estoy transitando por oscuras galerías, la del Recinto del Dios de las Cejas Prominentes, la de la Sanguinaria Diosa Felina, cuatro sacerdotes y diez guerreros me orientan hacia las fogatas y antorchas exteriores de tu alta pirámide con jardines de flores perfumadas; me adiestran y rezan en un idioma de pájaros y felinos que no entiendo; pero el más anciano en un soplo mágico me dice algo que ilumina mi oído: “Pic–Cus”, y Yoveraqué no entiende pero le responde aturdido: “¿Vicús? ¿Vicús?”
Haz que caiga una lluvia de arena de oro y ahógalos ahora que me desnudan y tienden sobre la pulida piedra donde me aguarda el gran sacerdote. Yoveraqué soy, Tu Hijo Predilecto, oh Altísima Madre Celeste, el Engendrado de tu Luz y Altura, no me abandones.
El Gran Sacerdote ha alzado ahora el Sagrado Puñal de Obsidiana del Sacrificio, detenlo, transfórmalo en estiércol y muéstrales que poseo la perennidad de los tiempos, los ciclos perfectos de los días y las noches, la Inmortalidad de los Divinos.
Pero me aterro cuando el Gran Sacerdote desciende, chispeante de luz, la traslúcida y filosa piedra. Instante en que un diáfano soplo de luz celeste barre las llamas de las antorchas, paraliza al indigno puñal sin herirme, y se detiene el tiempo. Fina lluvia de oro sé que se cierne sobre el Anciano Sacerdote y su inmóvil puñal y mi gesto congelado en espanto. Sé que transcurren los siglos con sus miles de noches y de lluvias, relámpagos y sequías; hasta que en una alborada de Todos los Santos, iluminadas por tu resplandor, oh Altísima Madre Celestial, oigo voces, y siento que una manos enormes escarbando en la arena de oro y las sombras, nos rescatan a la luz y dialogan:
—Observe, doctor Matos, este espécimen de manufactura tosca, Vicús I, tumba número dieciséis: ¡un guerrero tendido ante un anciano sacerdote, puñal en alto, en actitud de sacrificio! ¡Qué bello ceramio!
—Sí, y qué gestos, ¡parecieran vivos! ¡Como si acabáramos de despertarlos de un largo sueño!