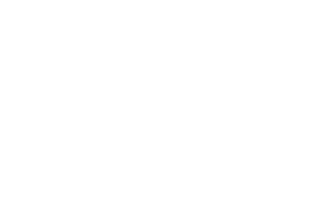Las bibliotecas son un espacio primordial para la vida académica e intelectual de todos los ciudadanos. En el Perú, lamentablemente, estos espacios no están acondicionados para que el público en general pueda disfrutar de ella.
Escribe Ricardo Meinhold
Conocí las bibliotecas cuando no ingresé a la universidad. Entre la frustración propia de mi generación y la depresión propia de mi incompetencia —fue mi segundo intento—, redescubrí la lectura gracias a unos cuentos, mezcla de crónica y de ficción, que con el nombre de Tradiciones Peruanas publicó entre 1972 y 1910 el genial Ricardo Palma (su última tradición se publicó en 1915 en el diario La Prensa de Buenos Aires). Para mí resultaron mejor que cualquier anti depresivo de la época gracias al humor irresistible que destilaban y a su brevedad: las podías leer de un tirón. Estaban reunidas en dos viejos tomos color marfil que hasta ese momento adornaron la repisa de la sala. Sobra decir que me apropié rápidamente de ellos para iniciar mi propia biblioteca. Descubrí después que eran parte de una edición en seis tomos editados por Espasa-Calpe en los años sesenta (la primera se editó en los veinte), auspiciados por el gobierno peruano. Tenía que encontrar los otros cuatro. Pero pronto descubrí lo evidente: no me alumbraba ni un cobre para iniciar aquella pesquisa. Decepcionado, regresé a mi depresión habitual hasta que llegó a mi una epifanía: seguro los encontraré en alguna biblioteca pública. Así empezó mi relación con las bibliotecas que aún no ha cesado.
Aunque ha pasado mucho tiempo, las recuerdo muy bien por todo lo que me brindaron en esa edad donde ya no eres un adolescente, pero aún no eres un adulto. Especialmente en aquellos años donde todos los días moría alguien —al extremo de volvernos insensibles— fue una fortuna refugiarme allí. Recuerdo la de Jesús María, con sus sillas incómodas y donde no siempre ubicaban el libro que estaba registrado en sus fichas pero que tenía el encanto de estar cerca a mi casa; la de Lince, que no tenía muchos títulos pero sí una magnifica hemeroteca que sin duda alimentó mi espíritu de editor; la del Centro de Estudios Histórico Militares, inolvidable porque fue en ella donde tomé, a mis veinte años, mi primera copa de pisco puro en un brindis por los 500 años del descubrimiento de América, y porque en ella pude hojear un volumen original de la primera edición barcelonesa de las Tradiciones editada por Montaner y Simón en 1893; y la de San Isidro, con su amplia sala de lectura y su preciosa vista del parque EL Olivar, donde pude leer la canónica biografía de Carlos Baker sobre Ernest Hemingway y me deslumbré con la técnica de los diálogos telescópicos que Mario Vargas Llosa utilizó en Conversación en la Catedral.
Pero, de todas las bibliotecas que frecuenté en aquella época, me quedo con la Biblioteca Nacional de la avenida Abancay, en el centro de Lima. En los tranquilos salones, con su aire fuera del tiempo, leí, reí, sufrí, lloré y soñé de la mano de los grandes soñadores, los maestros de la ficción, autores inolvidables cuyos libros, ahora queridísimos, me acompañarán hasta que la memoria aguante. Solo bastaba cruzar sus grandes puertas, caminar por esa suerte de corredor hasta el salón principal para dejar atrás la vida cotidiana, el bullicio y la realidad circundante y entrar, por unas horas al menos, a ese enclave emancipado de lo real, donde el tiempo parecía haberse detenido y las ideas, la imaginación, la sensibilidad, el trabajo intelectual no parecían algo lejano y quimérico —ni siquiera en el Perú de esos años— sino cercano y tangible. En su sala de Humanidades leí poemas, ensayos, novelas, descubrí autores y aprendí casi todo lo que sé. ¿Cómo podía guiarme en medio de aquellas interminables fichas? ¿Cómo hacía para no perderme en el vientre de esa ballena bibliográfica? Seguía los referentes de mis autores de cabecera, primero los clásicos del siglo XIX de la mano de Palma como Rubén Darío o Víctor Hugo y luego los maestros del siglo XX de la mano de Vargas Llosa como Octavio Paz o William Faulkner. Luego, descartando unos y quedándome con otros (buscando tus precursores, como escribió Borges), fui construyendo mi propio canon.
Pero también descubrí, al notar lo desactualizado de sus catálogos y el estado de sus libros, algo triste que nos define como país y expresa nuestro subdesarrollo: el abandono de la cultura, situación que explicaba parte de esa violencia cotidiana de mi generación y que también fue el origen de su banalización con los resultados que vemos actualmente. No se valoran las bibliotecas porque en realidad nunca hemos tenido buenas bibliotecas; no en el amplio sentido que tiene en las sociedades avanzadas. En esta era del internet y de los libros virtuales, las bibliotecas parecen estar confinadas únicamente a las universidades e instituciones especializadas, nunca más al servicio de aquellos jóvenes de a pie que buscan respuestas para las dudas que la vida contemporánea les plantea. Porque fue gracias a la necesidad de leer aquellos libros fuera de mi alcance que las bibliotecas se convirtieron en ese lugar especial. Y aunque no encontré ninguno de los cuatro tomos —los encontré después en librerías de viejo, pero esa es otra crónica—, descubrí otros que, además de sacarme de la realidad a través de viajes imaginarios, darme respuestas y plantearme nuevas preguntas, me devolvían a la misma realidad con una conciencia crítica y la certeza de que el mundo está mal hecho y que debe cambiar.
He leído que la Biblioteca Nacional tiene su biblioteca pública digital con libros y audiolibros de diversos temas y otra biblioteca con fondos antiguos digitalizados como exigen los tiempos modernos, sobre todo en el actual confinamiento, pero también una sala de lectura al aire libre para quienes solo desean abandonarse en un buen libro, espacio indispensable para que una biblioteca cumpla su rol principal. Después de todo, la sala de lectura de cualquier biblioteca es la proyección de tu propia sala —real o imaginaria— donde siempre habrá un libro a la espera de encontrarte, como me encontraron mis dos viejos amigos que aún me acompañan.
Ricardo Meinhold Gálvez nació en Lima en 1971. Es editor y escritor. Ha colaborado para revistas como SOHO Perú y URL, Una revista de libros. Ha sido editor de la revista Beppo de la Escuela de Edición de Lima. Es especialista en finanzas y considera la edición como una manera de influir, para bien, pero sobre todo para mal, en la sociedad.