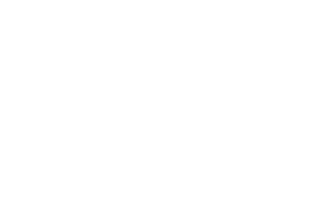Uno de los referentes editoriales más importantes que tiene el Perú es Juan Mejía Baca, quien fue librero, editor y promotor cultural. De su librería, un paso obligado para los miembros del ambiente intelectual nacional, ya no quedan rastros, pero vive la historia misma como homenaje a quien fue Juan Mejía Baca.
Escribe: Ricardo Meinhold
La calle Huérfanos no es muy larga. Puedes recorrerla de principio a fin en pocos minutos; llevo muchos más buscando un sitio que hace setenta años era casi mítico y hoy nadie recuerda.
—Cerró hace muchos años —me comenta el dueño de una de las muchas imprentas informales que parecen haber devorado esta histórica calle de una Lima que no se va—. Ya se fue.
Miro a mi alrededor y solo encuentro una gran puerta cerrada en el jirón Azángaro número 722.
Hace frío y el olor a tinta es muy fuerte. Cansado, me dirijo al único testigo de mi búsqueda: la panadería llamada —curiosamente también— Huérfanos. Pido un café y una empanadita caliente y me siento en la pequeña mesa junto a la puerta de la esquina a ver a la gente pasar: vendedores, obreros, gente sin hogar, empleados.
Me siento frustrado. Miro nuevamente mi celular para sorprenderme otra vez observando una de las pocas fotos donde se ve, en el umbral de una librería, al gran escritor Martín Adán. En ella aparece animado, casi diría contento, en esta misma calle que en la fotografía parece de otro tiempo. Junto a él, su amigo entrañable Juan Mejía Baca: librero, editor y uno de los promotores culturales peruanos más importantes del siglo xx, cuya librería —o lo que queda de ella— es objeto de mi pesquisa.

De padres lambayecanos, quienes estimularon en el futuro librero-editor el gusto por las artes y la música, nació en Piura en 1912. Estudió en el colegio nacional San José de Chiclayo, bajo la dirección del educador alemán Karl Weiss, quien influyó definitivamente en sus estudiantes. Decidido a convertirse en médico, estudió en la universidad de San Marcos, pero tuvo que dejarla por motivos económicos. Luego intentó seguir la carrera de Letras y Ciencias Políticas, pero tampoco concluyó por las mismas razones. Fue entonces que tuvo que ganarse la vida como músico tocando en orquestas; llegó a destacar en el violín. Incluso acompañó a Libertad Lamarque la primera vez que vino al Perú en 1934. Alguna vez comentó: «Como músico gané más dinero que en ninguna actividad posterior».
Pero lo suyo eran los libros y, en 1945 ―con el dinero obtenido con la música― fundó una librería. Su carisma y generosidad convirtieron el lugar en un imán para intelectuales que no solo iban a comprar libros sino a intercambiar ideas. Es difícil imaginar ahora que en las décadas de los cincuenta y sesenta esta librería no solo era muy conocida, era parada obligatoria para cualquier intelectual de entonces.
Pido otra taza y recuerdo haber leído que este sitio era una suerte de sucursal de la librería donde las tertulias se remataban con un café, similar al que estoy saboreando y, seguramente, con alguna otra bebida más espirituosa.
Cuando Mejía Baca se sorprendió con la dificultad que significaba entonces para un autor peruano publicar, cambió su función de librero a editor con el libro Cuentos andinos de Enrique López Albújar. El resto, como suele decirse, sería historia: publicó a más de 140 autores peruanos, con grandes tirajes, incluyendo a Martín Adán, César Vallejo, Luis Alberto Sánchez, Haya de la Torre y Luis E. Valcárcel. También editó diccionarios, importantes enciclopedias y hasta promovió festivales del libro. Crítico de su tiempo, a él debemos la famosa frase: «Para quemar un libro se necesitan sólo dos cosas: un libro y un imbécil», aludiendo a la orden de un funcionario del gobierno para requisar y quemarlibros considerados «subversivos» a finales de los años sesenta.
Pero como estamos en el Perú, esta aventura editorial llegó a su fin en los años ochenta. No obstante, él continuó con su misión de darle a los libros un espacio en la vida de los peruanos. Entre 1986 y 1990 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, y aprovechó el cargo para obtener el terreno en el distrito de San Borja, donde actualmente se encuentra la nueva sede. Lamentablemente, un ataque al corazón acabó su vida en 1991, y no pudo verla.
Veo la cuadra siete del jirón Azángaro sin amor, como en la novela de Vargas Llosa (quien cuando era estudiante universitario venía cada semana a perderse en sus estantes buscando las novedades). Mirando su deterioro, su abandono, su peligro latente, entiendo por qué aquel sitio estaba condenado a desaparecer. Al igual que él y su visión romántica de la edición.
Un poco aquí y en todas partes el negocio de los libros es eso: un negocio. No es malo. Pero si es «solo eso», algo inevitablemente se pierde. Porque el editor, además de ser la cabeza del proceso editorial ―desde el autor y el manuscrito hasta el libro impreso―, también es el que cuida al lector editando un libro que, independientemente de la moda o no, estará allí para ser descubierto.
Para ello, quienes somos editores debemos recordar lo que Mejía Baca alguna vez dijo: «Siempre fui un lector. De lector pasé a librero, y de librero, a editor. Es casi lo mismo, es sólo como subir una grada; luego pasé a la Biblioteca Nacional. No quiero decir que esto sea una carrera o un camino: ha sido sólo mi vida. El libro ha sido siempre muy importante para mí, tanto que me he permitido a través de él hacer una definición más del ser humano. El hombre es el único animal que lee. El loro puede hablar, el mono puede jugar, la hiena se ríe, pero no hay ningún animal que lea».
Termino mi café y noto que todos se están yendo. Es tarde ya. Yo también me voy y ya no lamento que nadie recuerde aquella vieja librería.