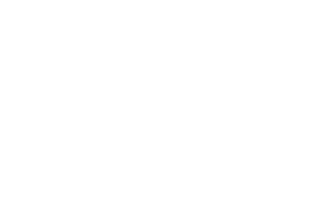Una columna de Helbert López
Enfrentamientos como los que han surgido a raíz de la segunda vuelta de las elecciones solo han logrado revelar los lados más mezquinos de las personas, especialmente en los que se refugian detrás de una pantalla.
«Toda convicción es una cárcel» sentenció Nietzsche en el libro cuyo título está parafraseado en el dorama coreano más exitoso de este año (el cual también sirve de título para esta publicación) y puede verse actualmente en una reconocida plataforma de streaming. Y aunque el aforismo del filósofo alemán no es mencionado en ninguno de los dieciséis capítulos, cuando el ser humano se empeña en buscar la riqueza y el poder convencido de que ambos elementos son el fin último de la existencia, tanto el sentido de la moral como de la verdad, así como el deseo de vivir en paz, son carcomidos por una serie de acciones que terminan por encadenar y pervertir nuestra humanidad. «Lo que mal empieza, mal acaba», dice la sabiduría popular.
Títeres de la posverdad
Estos últimos meses hemos atestiguado el afiebrado carnaval de la posverdad en nuestro país. Inclinados sobre un teclado anónimo, miles de obreros vestidos con el tenebroso encargo de sembrar mentiras y proyecciones distorsionadas de la realidad, han tirado la piedra en las redes y luego escondido la mano. Como dije, de ellos hay miles aunque, de uno u otro modo —y con algo de experiencia para remar en internet—, es fácil detectarlos. Los peligrosos son los otros, aquellos que no pertenecen al vasallaje que se vende por un poco de metal (o criptometal) y sí dan la cara y muestran la mano. No les interesa tanto pasar por caja a fin de mes (una caja disfrazada de mecenazgo ideológico) como el placer envenenado de torcer opiniones, distraer miradas y conducir voluntades hacia las calles para el enfrentamiento. Son una suerte de maestros titiriteros del mal (según los describe Emiles Van der Does de Willebois, et. al., en Los maestros titiriteros. Cómo los corruptos utilizan las estructuras legales para ocultar activos robados y qué hacer al respecto) que actúan por la convicción absoluta de una ideología en cuya cola arrastran también vicios sociales degenerados por el rechazo hacia el otro. Estos personajes tienen nombre y apellido y les gusta habitar en las redes, pero más les gusta expandirse como un cáncer en los medios de comunicación tradicionales —donde son creados—, pues allí es donde más daño hacen sobre aquella población que ha crecido y se ha formado con la idea de que «si lo dicen por la televisión o por la radio, debe ser verdad». La cárcel nietzscheana en la que habitan cómodamente tales personajes de nombre y apellido, devora y deglute a esta población (generalmente, mayores de cincuenta años) ante nuestros ojos sin que, la mayor parte de las veces, podamos hacer algo al respecto.
La ideología de la escala de grises
Hay otra frase de Nietzsche que también merece un poco de reflexión: «Hay una inocencia en la mentira, que es señal de que se cree con buena fe en una cosa». En ese sentido, la buena fe en una causa ideológica podría llevarnos a minimizar las mentiras o, peor aún, a creer en las nuestras si no se toma conciencia de que hay un universo palpitante (con acciones, propósitos y miradas distintas a la nuestra) más allá de nuestra convicción. Cuando se ha cruzado esa línea. pocas son las posibilidades de retorno. De vuelta a las páginas que acabamos de escribir en nuestra historia nacional los últimos meses (a tan poco de conmemorar, ya no de celebrar, nuestro bicentenario), nos hemos señalado unos a otros con el dedo índice para decirnos que «de allí no se vuelve». Abrazar una ideología y defenderla sin cuestionarla lleva más al enfrentamiento y a la división que adoptar una ideología y comprender sus puntos débiles para abrir puertas de diálogo a partir de ellos. Allí es cuando uno descubre que no todo es blanco y negro, sino que hay escala de grises.
El placer del topetazo
El cerebro de las moscas contiene alrededor de cien mil neuronas (el de los humanos contiene cien mil millones), lo que explicaría su falta de inteligencia al momento de darse de topetazos una y otra vez contra el vidrio de una ventana en su intento por salir. Solemos verlas con cierta lástima (o con cierta burla, cada quien tiene sus propios baches), pero si la naturaleza es una gran metáfora que brinda enseñanzas de vida —como lo propone la filosofía oriental—, lo que nos muestra esa actitud testaruda es que a veces los humanos no somos capaces de percibir la realidad a pesar del obstáculo tangible y rígido que se pone frente a nosotros. Al no ver el obstáculo, nos aferramos a la falsa esperanza de que algún día lograremos nuestro objetivo y por eso repetimos nuestras acciones una y otra vez intentando darles un sentido. La historia de nuestro país no nos ha enseñado, o peor aún, no nos ha advertido, de la existencia de ese obstáculo y, por tanto, nuestra vida social y política continúa dándose de cabezazos contra el vidrio. Lo peor es que hemos encontrado cierto placer en confrontarnos, en dividirnos, en marcar territorios dentro de un territorio mayor que debiera ser nuestra razón de ser. Descalificamos y anulamos al prójimo por su color, por su educación, por una palabra mal dicha. Ponernos en el lugar de los demás funciona muy bien como teoría, pero jamás como práctica real.
Convertirnos en monstruos para vencer al monstruo
En uno de los capítulos de Más allá del mal, Lee Dong-sik conversa con su antagonista en una de esas noches frígidas que prefiguran el clímax de la trama y llega a la conclusión de que todos sus esfuerzos —legales— por atrapar al culpable de la muerte de su hermana son inútiles, y que la única forma de atrapar al monstruo y vencerlo es convertirse en un monstruo también. De allí en adelante nos queda esperar que cruce la línea y que los guionistas sean unos verdaderos genios para lograr que vuelva de ese infierno de un modo verosímil y tenga su momento de expiación. En la realidad cruda y tangible no hay guionistas encargados del trabajo de regresarnos al punto de quiebre, así que cuando pasamos al otro lado solemos no regresar. El armar una organización criminal y disfrazarla de partido político para evitar la justicia, la confabulación de funcionarios para enriquecerse a costa de un trámite tan básico como sacar un brevete, o atentar contra el derecho humano de la vida al cobrar ilícitamente montos exorbitantes por una cama UCI, son lugares de los cuales ya no se regresa. Por lo menos no sin una punición satisfactoria. Ya Miguel de Cervantes lo había puesto en tinta: «Los delitos llevan a las espaldas el castigo».
El mundo perfecto no existe
Y no va a existir jamás. La única posibilidad de asegurar una convivencia pacífica que dé paso al desarrollo y que abra las oportunidades que todos reclaman es abrir nuestros canales de diálogo y de respeto por los demás. No será suficiente para la sociedad perfecta, pero en cualquier caso nos permitirá avanzar y no estancarnos en ideologías y sistemas a los que voluntariamente nos hemos encarcelado por no cuestionarlas. De haberlo hecho, les hubiésemos dado un nuevo impulso que las coloque a la altura de nuestro tiempo y nuestro espacio. Igual habrá delitos; son inevitables, pero también son reductibles. Hay que ejercer una fuerte presión hacia el lado de la reconciliación y el entendimiento para equilibrar lo que nosotros mismos hemos desequilibrado (irónica, paradójicamente) en la búsqueda del equilibrio. Más allá del mal solo nos espera la hostilidad encarnizada. Y de ese lugar tampoco se vuelve.
Helbert López
Escritor y comunicador social. Literato y lingüista. Músico. Trabajó como corrector y editor en el Jurado Nacional de Elecciones, en las editoriales SM y Santillana, así como en diversos medios de comunicación y como gestor cultural y actualmente se desempeña como docente en cursos relacionados con el uso de la lengua española. Es autor de los libros de narrativa El tiempo de la luna y Tonos azules y algunas gotas de gris. Publicó también un libro de poesía titulado Violencia y otras huestes.