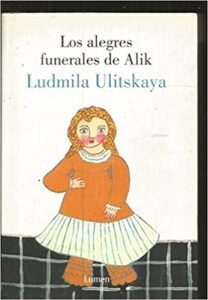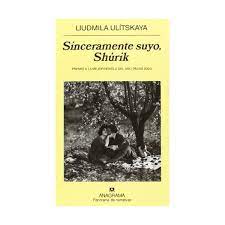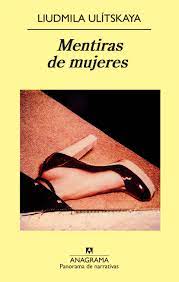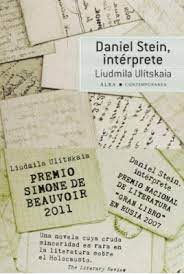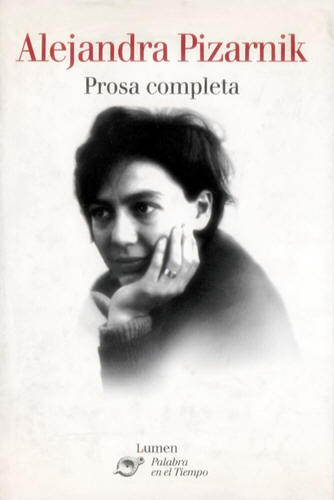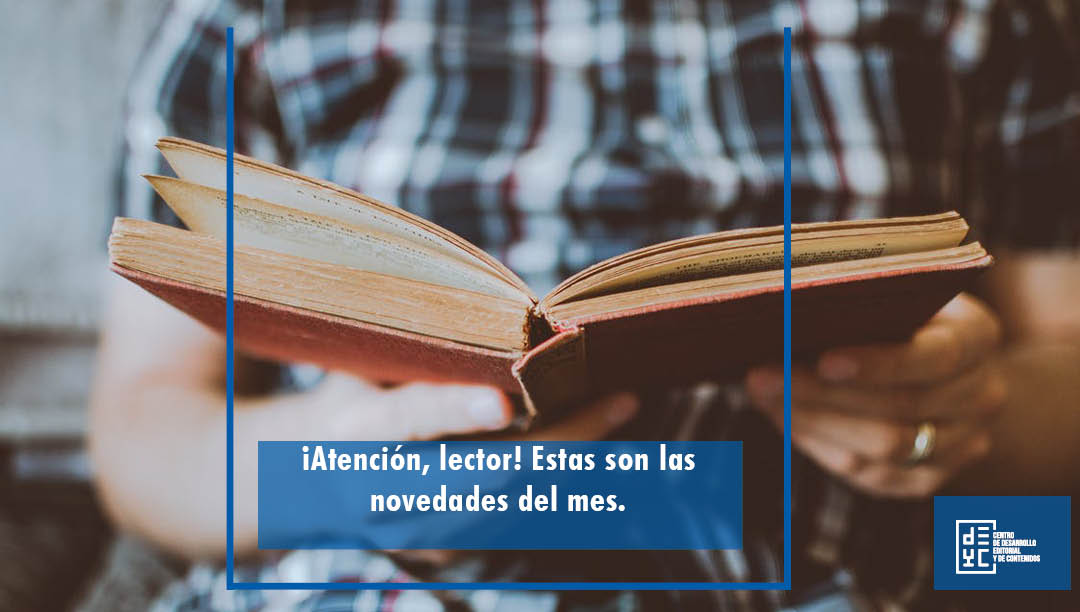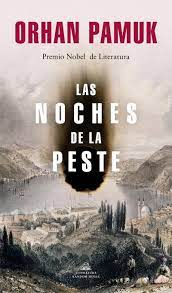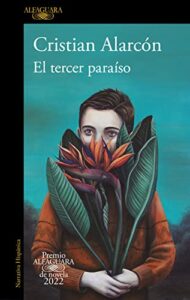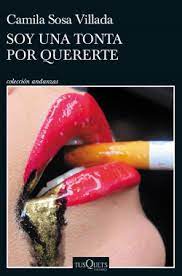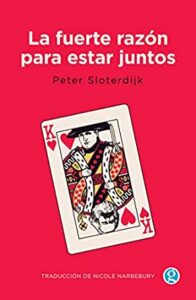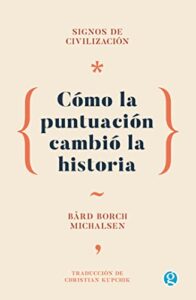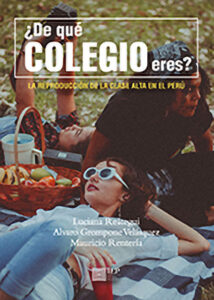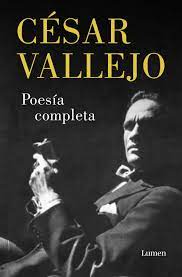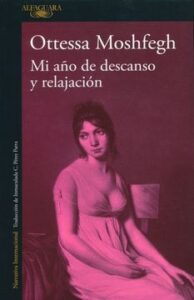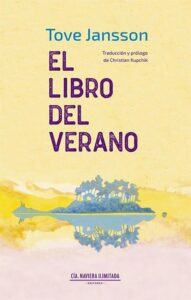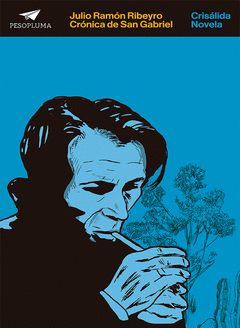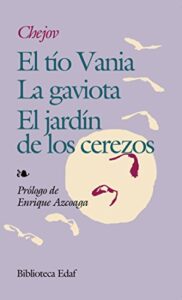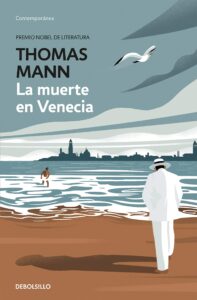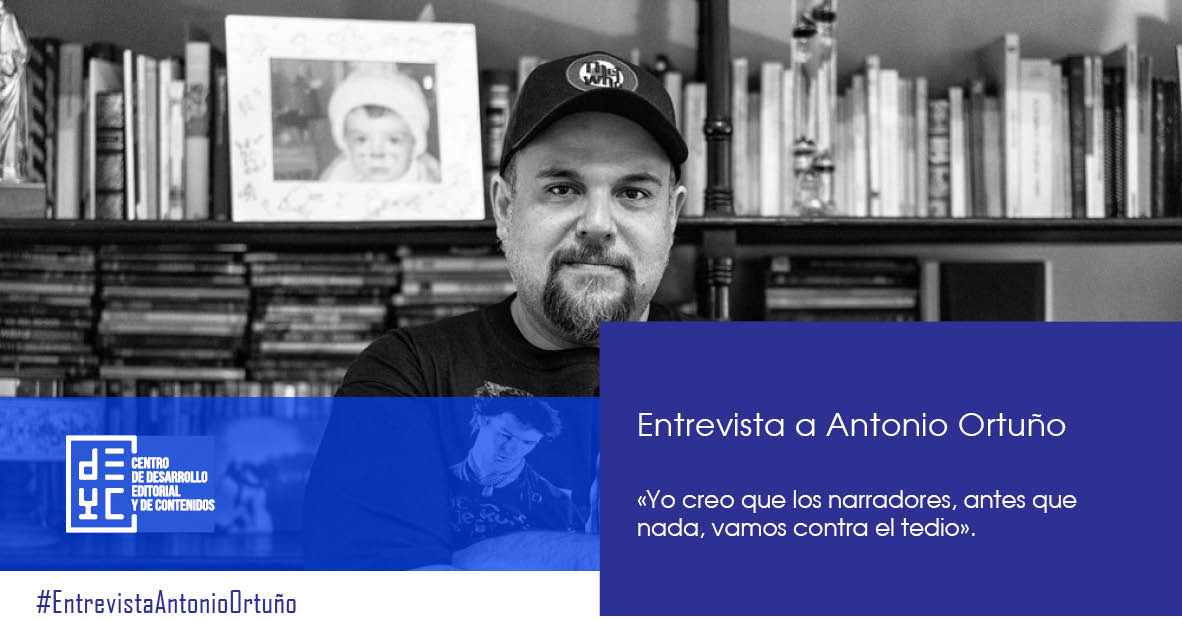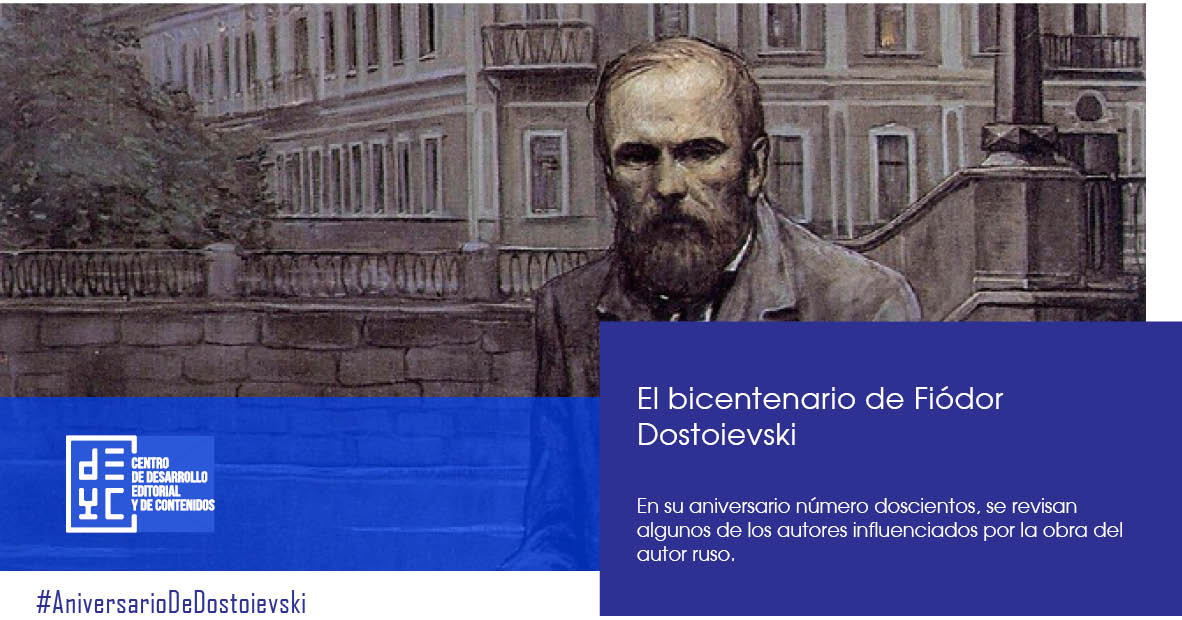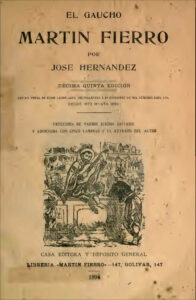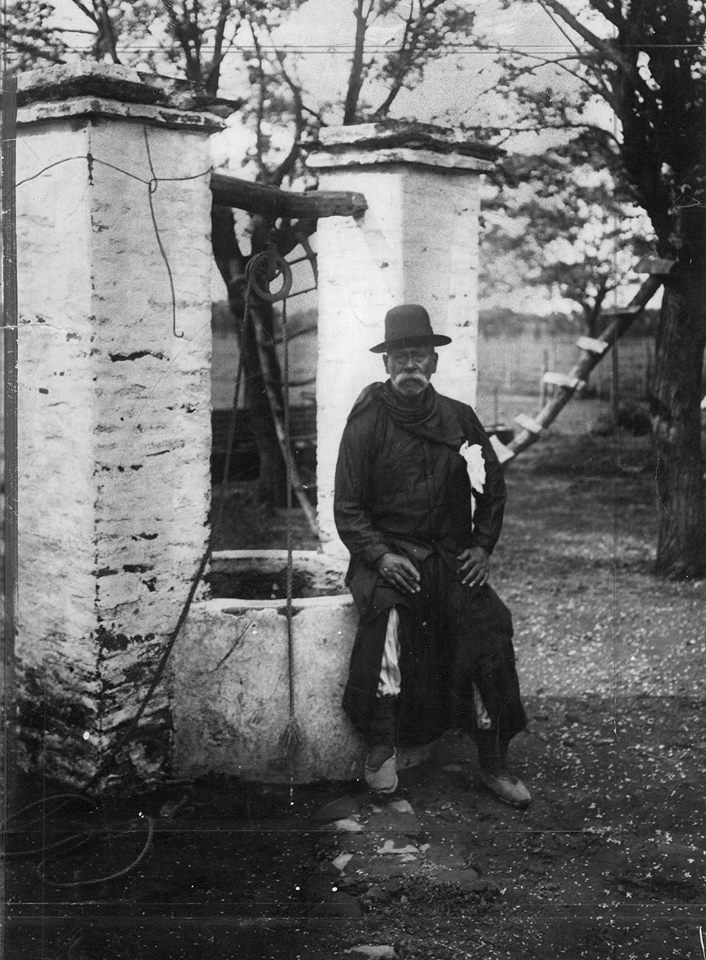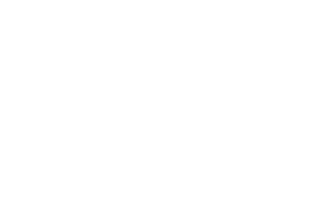El autor tapatío comenta sus motivaciones para escribir, y recuerda las primeras ediciones de la FIL Guadalajara, evento al que es asiduo desde niño.
Nacido en Guadalajara en 1976, este autor ha dado mucho de qué hablar en los últimos años. Su estilo satírico, algo despiadado y con un manejo interesante del humor negro, muestra los lados más complejos de la sociedad mexicana y latinoamericana con extraña naturalidad. En esta entrevista habla sobre su obra literaria, el enorme cambio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de los años, y sobre las nuevas formas de crítica literaria que se ha dado a través de las redes sociales.
Antonio Ortuño ha escrito nueve novelas y tres libros de cuentos, además de varios libros infantiles y juveniles. Además, colabora con publicaciones en los diarios El País de España, Clarín de Argentina, y Proceso de México, entre otros.
Eres asiduo a la FIL Guadalajara desde muy niño. ¿Cómo te parece que ha cambiado este evento desde esa primera vez?
He asistido a todas las ediciones desde los diez años. La he visto crecer exponencialmente, comenzó siendo una pequeña muestra de libros con algunas actividades culturales añadidas, y a partir de allí se desarrolló hasta ser la feria mas importante del idioma español y una de las más grandes del mundo. Por fortuna me ha tocado ver, primero como asistente y después como invitado, toda esa transformación entre lo que va de ese pequeño primer encuentro del año 86 hasta estas ediciones gigantescas e incluso con actividades virtuales que llegan a cientos de miles de personas a través de Internet, además de una oferta, tanto de invitados y de eventos como de libros en físico en el área de exhibición de la feria, que es gigantesca y casi inabarcable. Entonces, imagínate, ha sido un desarrollo inmenso en estos 35 años.
Además, las últimas dos ediciones han sido totalmente distintas a lo que se acostumbraba.
La del 2020 fue bastante más diferente. Tuvo que desarrollarse totalmente en la virtualidad, y para mí fue bastante desazonador, uno prefiere estar allí y ver a la gente, tocar los libros y recorrer esos pasillos de la feria. Pero se hizo lo mejor que se pudo dadas las circunstancias de los cierres, y al menos fue una felicidad no tener que interrumpir la feria completamente y poder seguir adelante.
Hace poco publicaste una novela juvenil, Matarratas. A pesar de que va sobre temas bastante similares a tus otros libros, está dirigida a otro tipo de público. ¿Hubo alguna dificultad en cambiar de registro?
Matarratas (Océano, 2021) es mi cuarta novela para jóvenes, no estoy descubriendo el género ni mucho menos. También tengo dos libros infantiles. Al menos en mi caso, intento trabajar con el mismo rigor que con las novelas «de adultos» ―aunque cuando uno dice «de adultos» suena a que escribes porno, que no es el caso―, pero el hecho es que, en el ritmo de la narración y el lenguaje, el trabajo es un poco diferente. En mi experiencia personal, el público de las novelas juveniles es extremadamente riguroso con la trama, con los personajes, no le gusta que haya incongruencias, no lo puedes engañar. Y es un público al que no le importa la solapa del libro, no le importa si tienes premios, si tienes traducciones, si fulano o mengano crítico o tal periódico especializado te consideran un genio; si la novela les aburre, la botan. En ese sentido es bastante directo, y el reto en realidad es trabajar contra eso. Porque, como se sabe, la mayoría de los chicos no lee nada o prefieren otras formas de estar en el mundo que la lectura, pero los que sí leen son verdaderas bibliotecas, y detectan de inmediato cuándo es una imitación, o cuándo la historia es predecible. Entonces, yo intento entrar en tensión con eso.
Matarratas es una historia escrita en los códigos de la fantasía heroica, hasta cierto punto, porque yo fui un lector de ese tipo de novelas y porque siempre tuve ganas de escribir algo en esa tesitura, aunque la mayor parte de mi obra posterior ha ido en unos registros completamente diferentes a eso, pero sí quise volver a ese apetito de lector joven por las aventuras, por esas atmosferas fantásticas de mundos imaginarios. Pero desde luego, a partir de mi propia visión de mundo, por más que me gustara J. R. R. Tolkien o Ursula K. Le Guin, no creo que tuviera ningún sentido imitar a esos autores ni limitarme a las novelas que están de moda en el género, sino tratar de construir algo que sea una propuesta distinta. En el caso de Matarratas, es una novela de aventuras, de peripecias, de personajes que como muchos de este tipo de historias encierran ciertos misterios detrás de ellos, pero que también trata de cambiar muchos de los códigos de la fantasía heroica. No es una novela monárquica, porque los reyes y los nobles son unos desgraciados; no es una novela con un héroe predestinado o mucho menos, tampoco hay un príncipe heredero ni un mago sabio ni nada por el estilo, la protagonista es una chica desheredada que más bien es una matona a sueldo, y ni siquiera es que sea la mejor espadachina o que los dioses le hayan dado habilidades supremas, sino que es buena para sobrevivir, es rápida, es ágil, es muy astuta. Y no es particularmente comprometida con las buenas causas, su buena causa es sobrevivir. Me interesaba esa posibilidad, ese camino, y traté de explorarlo de la manera más divertida, porque, en primer lugar, uno escribe para el lector que es uno mismo, y Matarratas es un libro para el lector que era yo a los catorce, quince años. Por ello, espero que a los lectores que les interese este tipo de aventuras. Ya sean jóvenes o adultos, espero se puedan divertir como yo me divertí haciendo el libro.
Por lo visto, los jóvenes lectores ven al libro como otro tipo de contenido. No lo sacralizan; para ellos, una película y un libro son exactamente lo mismo porque ambos entretienen.
Es verdad que muchas veces al libro se le da una especie de culto supersticioso. Yo me crie en una casa llena de libros, y durante una época ni siquiera había televisor, no soy de cultura televisiva ni de videojuegos, soy muy aficionado al cine, pero tenía una cultura literaria grande cuando empecé a interesarme en la cinematografía. En cambio, muchos jóvenes tienen antecedentes de videojuegos, de redes, de cine, y de otras muchas fuentes que no son necesariamente la literatura, por lo que el libro es uno de los tantos vehículos de entretenimiento, y si no los entretiene, pues encuentran otra cosa que les parezca mejor. Y eso sencillamente sería una característica, no quiere decir que sean más listos o más tontos, tienen simplemente opciones distintas. Y me parece que uno tiene que medirse con eso, que tu libro se convierta en una fuente de gusto, de placer, de interés, y que no se vean de alguna forma obligados por un profesor o una calificación a leer, que debe ser una de las peores formas de crear lectores, a fuerzas. Entonces prefiero ponerlo en términos de que el lector, sea joven o adulto, se la pase bien.
Yo creo que los narradores, antes que nada, vamos contra el tedio. Todo lo demás puede ser importantísimo para uno como escritor: el lenguaje, el ritmo, la prosa, la estructura, las propias ideas que uno tenga sobre literatura. Pero el lector viene a la novela desde afuera, lo que percibe es la piel de la carne de esa novela, y lo que le interesa es romper el tedio. Este es la inercia en la que vivimos la vida, que, o es complicada y abrumadora, o es muy aburrida, porque no va al ritmo de la ficción, y me parece que la primera misión, por lo que la ficción le gusta a tanta gente, es porque rompe la inercia de la vida cotidiana. Entonces creo que la primera misión de alguien que escribe ficción es romper con el tedio.
Vinculado con el tema, hace varios años han salido muchos bookstagrammers, booktubers, booktokers, que comentan sobre literatura y libros, pero como si fuera un tipo de entretenimiento más. ¿Qué opinas de ellos?
Yo creo que a su modo son promotores y divulgadores, y en cierta medida, también críticos. No podría meter a todos en un solo sitio porque no soy un experto, pero he tenido la oportunidad de que algunos me entrevisten o que las editoriales me pasen clips de las reseñas que se hacen en estos medios. Y lo que más me llama la atención es el entusiasmo que se hace por la lectura. De qué modo se enfoca ese entusiasmo por la lectura ya es tema de cada quién, tienen un perfil mas industrial en algunos casos, es decir se empiezan a hacer más populares; también ocurre las editoriales también les mandan los libros, y se hacen casi avisos comerciales; pero en otros casos, es gente muy sincera que da la opinión de lo que lee con las herramientas que tiene en ese momento, un chico o una chica de quince o diecisiete años desde luego no conoce toda la tradición de la literatura y dan puntos de vista muy directos y sinceros dentro de lo que saben en ese momento. Y me parece que en eso estriba su importancia: aparte de su popularidad, pueden establecer contacto con otros chicos como ellos que les gustan esas recomendaciones y empiezan muchas veces a leer lo que les recomiendan por esas fuentes. A mí me parece muy bien que estén en el medio, y seguro algunos irán creciendo, se irán diversificando, seguro también algunos se quedarán leyendo las mismas novelas que leían a los quince o diecisiete años, pero lo que he visto es que no han empezado ayer, también se han ido desarrollando, han ido creciendo hasta otros intereses y también nutren de alguna manera ese mundo de la literatura, que es el de los lectores inteligentes, a veces profesionales, los lectores críticos, los profesores, los reseñistas, los divulgadores, los que entrevistan autores y demás; todo ese círculo es necesario para la literatura porque establece puentes entre los lectores y los libros. No todos los lectores son gente con cinco doctorados o una cultura literaria gigantesca que puedan ir sencillamente sin ninguna referencia a una librería y encontrar siempre joyas, a muchos les gusta que les hagan recomendaciones y que les den pequeñas probaditas, que les digan «este libro es de tal tema», o «evoca tales cosas», y a lo mejor no es lo que les gusta y dejan el libro, pero otros lo tomarán. Yo pienso que está bien, mientras lo circunscribamos a este fenómeno alrededor de la literatura, que es la divulgación, el comentario, el diálogo en torno a la literatura, que es muy interesante pero no es la literatura en sí misma, porque esta ocurre en otras partes, y no tienen que ver con la manera en que evoluciona en YouTube, Instagram, Twitter o ninguna red social. Así como ya sobrevivió al teléfono, al cine, al telégrafo, al vapor, a la imprenta, desde luego que la tecnología va a una velocidad gigantesca, desde que hay textos escritos ―y hace más de cinco mil años de eso, tenemos lenguaje escrito y un acervo enorme en un montón de culturas―, la literatura siempre va a tener un pie en eso que es mucho más intemporal.
Tus libros, en general, tocan temas relacionados con el favoritismo, las organizaciones clandestinas, la venganza, y tienen cierto aire de nihilismo y desesperanza. ¿Cómo se puede reflejar México o la sociedad en tus obras? ¿Por qué de ese modo?
Es cierto que en alguna medida existe ese nihilismo, no creo que desesperanza, pero sí un grado de escepticismo. Desde luego que tiene que ver, desde mi punto de vista, tanto en la sociedad mexicana como en las latinoamericanas, salvo excepciones, con la incertidumbre en la que vivimos; las nuestras son sociedades en las que cuesta muchísimo la supervivencia para la mayor parte de la gente. Sencillamente, sobrevivir todos los días es la actividad que se lleva la mayor parte de las energías, solo con sacar la nariz ligeramente fuera del agua pasa el día de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Pero a la vez somos sociedades muy complejas, porque del mismo modo tenemos pequeños grupos de multimillonarios y gente con muchísimo dinero, así como clases medias que en ocasiones son solo culturalmente medias porque los ingresos están muy por debajo de los conocimientos que poseen, y que en muchas ocasiones entran en fricción con el resto de la sociedad, tanto con las clases mas populares como con las élites. Eso siempre, de alguna forma, es el trasfondo de los libros que escribo, esa suerte de guerra sin fin entre las clases, pero trato de contarlo a través de los conflictos de los individuos. Y en general conviene que estos no sean solo rasgos sociológicos y de alguna manera como encarnaciones algo fatuas, como si fueran caricaturas de algún dibujante de periódico que representa la burguesía con su sombrero de copa, el campesino con una calaverita, creo que los escritores que proceden de esa manera empobrecen la literatura. Eso es para el nivel más básico de la comunicación que son los cartones de los periódicos ―aunque haya genios que han dibujado cartones―, pero el medio suele ser el más sencillo de comprender para la gente. La naturaleza humana de los individuos es mucho más compleja, entonces trato de explorar esas contradicciones humanas, esas pulsiones que en ocasiones son terriblemente ambiguas y dolorosas, y además, expresar de muchas maneras distintas el enorme clima de violencia en el que vivimos. La polarización económica significa violencia, el clasismo y racismo que son innegables en nuestra sociedad también significan eso, y desde luego el sexismo, todos los diferentes grados de discriminación, de recelos mutuos, de inercias heredadas. Todo eso les da combustible a mis personajes, pero trato de que sean individuos y que tengan motivaciones propias, que también los haga entrar en conflicto con lo demás.
Finalmente, en la sociología y en la teoría política, los que provienen de una misma capa, por decirlo de algún modo, obedecen a los mismos paradigmas y persiguen los mismos fines. Pero sabemos que entre los individuos eso es totalmente distinto: puede haber una persona viviendo al lado de otra que tengan la misma procedencia y para la sociología o la ciencia política sean la misma persona, pero en la vida real se detestan y son espíritus completamente contradictorios y no tienen nada que ver. Desde luego, trato que haya señales y un cierto estudio de esa complejidad política y social de lo que significa América Latina. Insisto, dar cuenta de esas violencias, a la vez que exploro esas individualidades, y esos conflictos aterrizados a la escala personal. Y eso mediante el lenguaje que también es una materia en sí misma terriblemente densa. Yo comencé a escribir de una manera muy libresca, con un lenguaje bastante artificioso y me he ido decantando por explorar el lenguaje cada vez más coloquial, el lenguaje de todos los días. Desde luego, intento trabajarlo con el mismo rigor de antes cuando elegía las palabras más librescas, más artificiales, ahora trato de buscar y acomodar en un discurso eficaz las palabras cotidianas y el lenguaje que sea un poco vivo. Del mismo modo, mis primeras historias estaban desubicadas, no exploraba exclusivamente la realidad mexicana o la realidad de Guadalajara que es mi ciudad, y en las novelas recientes sí hablo un poco de mi ciudad. De alguna manera, sentía que como autor tenía que ganarme un poco el derecho y el conocimiento para hablar de mi país, de mi ciudad, de las comunidades que tenía a mi alrededor, y es algo que de alguna manera he ido tratando de conquistar. Y ahora me parece mucho más apasionante escribir de Guadalajara, cuando a los veinte años era lo último que quería, ni siquiera quería que saliera el nombre. En mi tercera novela, que se llama Ánima (Seix Barral, 2011), donde debe venir el nombre de la ciudad sale una línea punteada, para que cada quien le ponga el nombre que le pegue la gana. Siempre he hablado de Guadalajara, pero de alguna manera sentí que me lo tenía que ganar.
Finalmente, ¿puedes recomendar 5 libros?
Esa lista se va reformulando conforme pasa el tiempo, pero hay libros que se quedan siempre con uno mismo. El primero es una de mis novelas favoritas, El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov (1967). Tengo, creo, todas las traducciones que se han hecho al español, y es una novela que me gusta particularmente porque es satírica, pero también es muy emotiva y ambiciosa, ocurre en diferentes tiempos, hay fantasía, pero también es realista en muchos pasajes, es una novela muy compleja pero muy hospitalaria, y con unos alcances estéticos que me parecen deslumbrantes. Además, Bulgakov es un personaje literario muy querido para mí. Y de cierto modo tiene que ver con la actualidad, porque es de origen ucraniano y sufrió como pocos artistas el aplastamiento del régimen estalinista.
Desde luego, toda la obra de Borges se puede cifrar en Ficciones (1944), me parece que es una de las obras más perfectas de nuestro idioma, siempre he dicho que fue mi gran salón de clases para aprender las posibilidades del español, el gran idioma literario.
También quisiera mencionar a una autora argentina, que trabajaba literatura fantástica y que me gusta cada vez más con los años: Kalpa imperial de Angélica Gorodisher (1983). La autora falleció hace poco tiempo, es una autora argentina espléndida y la novela es uno de los libros de imaginación fundamentales en el idioma español. Además, a mí me causó una enorme impresión desde chamaco, cuando lo leí por primera vez alrededor de los trece años, y de alguna manera Matarratas es una especie de pequeño intento de honrar esa impresión que me hizo la autora cuando la leí por primera vez. Es una escritora a la que he vuelto varias veces, y me ha deslumbrado incluso cuando he ido creciendo, no es uno de esos libros que se le quedan a uno pequeño como lector, sino al contrario, uno siente que crece con uno.
Yo como escritor mexicano tengo una deuda inmensa con Jorge Ibargüengoitia que es, seguramente, el autor que más he leído y releído en la vida. No es exactamente conocido en el exterior, pero es el que mejor escribe el lenguaje mexicano que yo conozca, lo que yo leo en él es el lenguaje que reconozco en la calle y a lo largo de mi vida como lenguaje mexicano. De todas sus novelas, Esas ruinas que ves (1975) me parece una especie de sátira de la literatura en provincia, creo que sigue siendo para mí la más entrañable. Tiene otros libros quizá más ambiciosos, como Las muertas, pero Esas ruinas que ves lo tengo como uno de mis libros de cabecera.
La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson (1883), casi que lo condenamos como libro infantil, pero es un libro perfecto. Stevenson es uno de los grandes narradores de toda la vida, y uno de los mejores narradores de la acción y la emoción humana. No es un autor denso como Conrad, o Dostoievski, de las profundidades psicológicas, aunque explora las pasiones humanas de una buena manera. Pero escénicamente es perfecto, es un gran coreógrafo, maneja maravillosamente el tiempo, claro que sin entrar a la profundidad que llegó Proust o los grandes manejadores del tiempo, pero yo creo que, desde una dimensión quizá más modesta, no es menos magistral que los maestros del modernismo como el ya citado Proust, o Faulkner, y sencillamente con esa asociación con la literatura juvenil de repente se nos olvida que es un gran narrador. Además, quizá tiene aquellas cosas que a muchos narradores contemporáneos se les olvida, y es que la narrativa también es escénica, visual, también habla de movimiento, también implica el paso del tiempo y la emoción y todo eso a veces se neglige y se olvida y se da por superado cuando son cosas que muchos autores contemporáneos ni siquiera preguntarían cómo hacer. Creo que les vendría muy bien a muchos un par de cucharadas de Stevenson en lugar de seguir leyendo esa autoficción aburrida que escriben.